De matar a dejar morir: biopolíticas de selección de la vida

Walter Benjamin llamó “anunciadores del fuego” a “quienes avisan de catástrofes inminentes para impedir que se cumplan” (Mate y Mayorga, 2003: 13), aunque finalmente no lo logren. Él mismo fue un anunciador de los grandes fuegos del nazismo que arrasaron el mundo de su tiempo. Hoy proliferan los anunciadores de otros fuegos, tan devastadores que serían capaces de acabar con la vida misma de la humanidad y del planeta. Estamos, como entonces, ante un desastre inminente que golpea nuestras puertas pidiendo auxilio desde lo ecológico, desde lo social, desde lo político. Nos enfrentamos a fuegos literales, como los que arrasan los bosques, provocados de manera intencional para convertir territorios de vida en espacios rentables. Nos enfrentamos al calentamiento global, producto de tantos fuegos y combustiones en pos de esa misma rentabilidad. Nos enfrentamos al fuego genocida que se sigue lanzando sobre la población palestina con furia asesina desde hace más de un año. Y no hay agua suficiente para apagar tantos fuegos y calmar la sed del territorio y de las personas, porque la megaminería, las grandes productoras de refrescos y gaseosas, las agroindustrias, todas tan rentables, la acaparan.
La destrucción natural y la social son una misma cosa, dramática e inseparable; la miseria política las acompaña. No es casual entonces que un candidato presidencial esgrima como símbolo de campaña una motosierra que sirve precisamente para cortar, talar árboles vivos y convertirlos en madera industrializable y lucrativa o, lo que es lo mismo, cercenar la estructura social, política, cultural, para aumentar la utilidad de los negocios. Son prácticas de muerte.
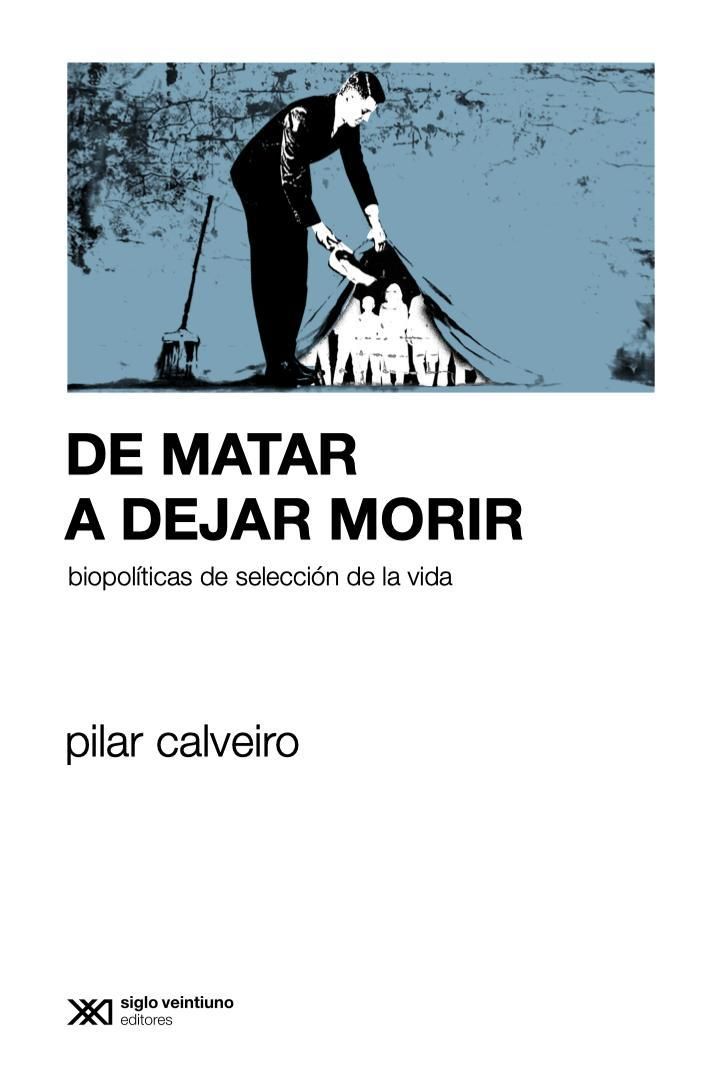
Tampoco es casualidad que en el extremo opuesto del continente –y del poder colonial– otro presidente quiera hacer grande a su nación anexionando y comprando estados vecinos, como si un territorio y toda la vida que comprende fueran una simple mercancía, o que el mismo mandatario se proponga desplazar lo que queda de la población palestina diezmada, para instalar en su tierra una urbanización de clase mundial.
Las prácticas mortíferas de estos personajes y de los grupos a los que representan se superponen con el intento de apropiarse de la vida misma y la promesa de una gran existencia para algunos –sus próximos– y solo para ellos. Estos señores de motosierras, bombas y amenazas intentan, antes que nada, garantizar su propia supervivencia, apropiándose de cuanto pueda sostenerlos y tomando, para ello, cuantas vidas sean necesarias: biopolítica pura y dura. No representan el mismo peligro del que nos advertían los antiguos “anunciadores del fuego”; no son una réplica del nazismo ni del fascismo, que matan de manera directa y en gran escala. Son algo nuevo que ha ido anidando en el neoliberalismo y que ha crecido con la pandemia. Matan cuando lo consideran necesario, como una forma de recordar que conservan esa “atribución” y sus odios ancestrales pero, en realidad, prefieren orillar, aislar, abandonar a su suerte y dejar morir a enormes masas de población antes que aniquilarlas de manera lisa y llana. Aplican una muerte diferida, más económica, que permite mayor distancia y cierta indiferencia.
Estas prácticas representan un giro abiertamente autoritario, colonial, patriarcal y racista que desnuda las aperturas hipócritas y muy relativas de la globalización neoliberal, sin buscar por ello Estados fuertes, interventores, presentes en la sociedad, ni movilizar masas afines, como lo hacía el fascismo. En realidad, profundizan el “recetario” neoliberal: privatización generalizada, desregulación, creciente concentración de la riqueza, debilitamiento del Estado y del sistema político, dilución de las fronteras entre lo público y lo privado, entre lo legal y lo ilegal, repliegue de lo social sobre lo individual. Todo ello se acelera, y –en términos generales– el predominio de la economía sobre la política y la sociedad llega al punto de proponer la destrucción de todo rastro del Estado social y del Estado mismo en cuanto cierta representación de lo común, así como la aniquilación de la sociedad, entendida como espacio de organización y acción colectiva. De lograrlo, estaríamos muy cerca de la desaparición de la humanidad tal como la conocemos, impensable por fuera de estas dimensiones. Por eso, las prácticas mortíferas amenazan todas las formas de la vida biológica, humana, social, cultural y política –que son inseparables–, por la depredación a la que recurren en todos esos ámbitos.
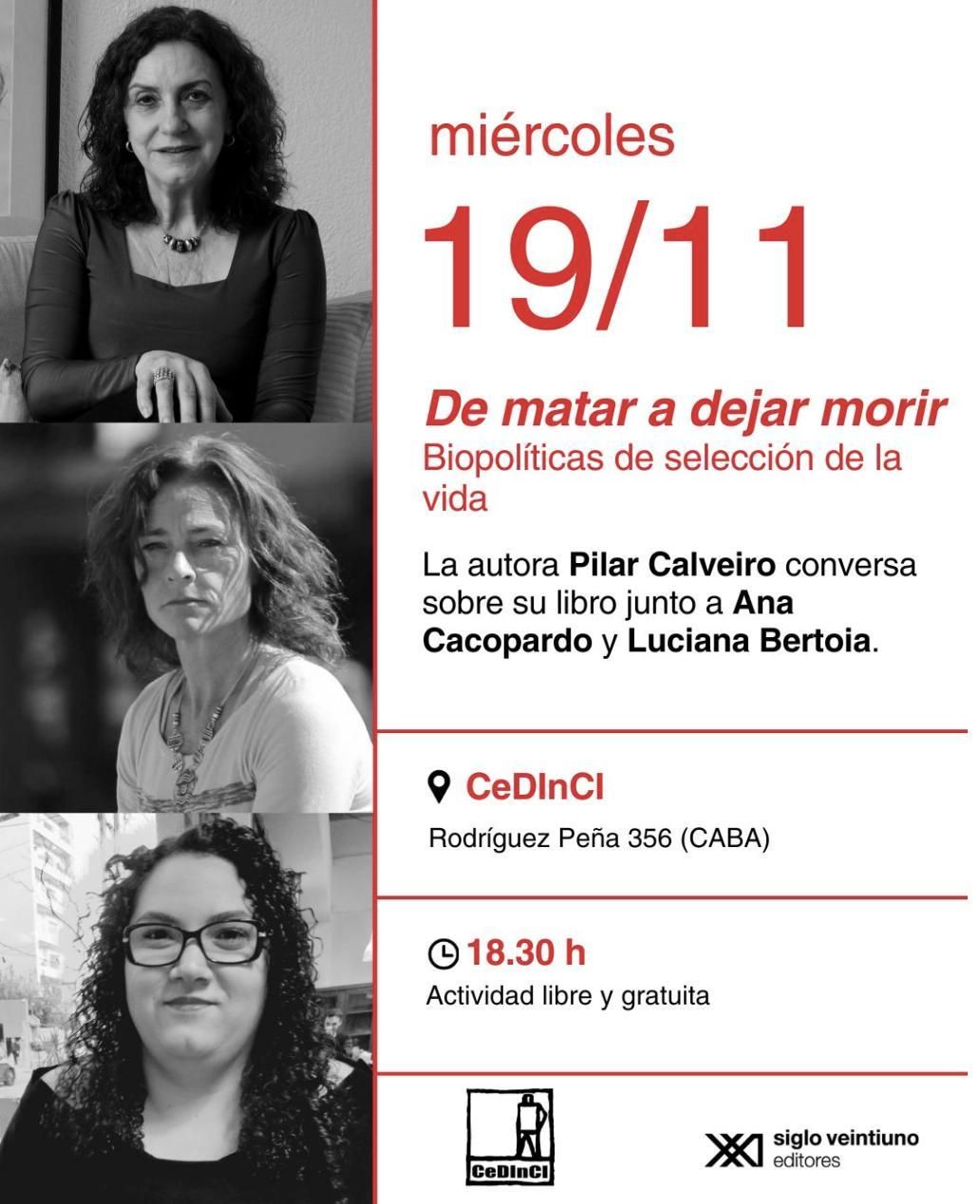
Las luchas principales del momento actual se presentan cada vez más como luchas de sobrevivencia. Durante todo el siglo XX las potencias pelearon por tener el control del mundo, pero eso se ha orientado cada vez más específicamente hacia el control de la vida en el planeta, el diseño de biopolíticas en torno a la administración y selección de la vida misma. Se trata, entonces, de establecer qué vidas –y qué formas de vida– prevalecerán y cuáles se considerarán prescindibles y desaparecerán.
La biopolítica se orienta a la gestión y el control de los procesos de vida de una población, entendida como conjunto. Según Michel Foucault, junto a la vieja fórmula de “hacer morir y dejar vivir”, característica de las soberanías especialmente estatales –que matan de manera directa–, la biopolítica consistiría en lo que parece a primera vista su reverso, “hacer vivir y dejar morir”. Eso implica el cuidado y la “defensa de la vida” de ciertas poblaciones, al tiempo que “abandona” o “deja morir” a otras, es decir, protege a unos y simultáneamente empuja a otros hacia la muerte. Aunque no cancela el “derecho” de dar muerte de manera directa, propio de las soberanías, lo característico de la biopolítica es cierta “promoción” de la vida, como un bien apropiable, disputable y escaso, cuya defensa reclamaría, en consecuencia, un proceso de selección biológica y política de cuáles vidas vale la pena proteger y cuáles se opta por abandonar a su suerte.
Sin embargo, como la vida constituye una trama de diversidades, que enlaza sus distintas manifestaciones en un delicado equilibrio de heteronomías y autonomías relativas, cualquier atentado contra esa diversidad y esos equilibrios representa una amenaza para el conjunto. En este sentido, hablar hoy de biopolítica, antes que remitirnos a un debate teórico ya bastante remanido, nos coloca en el centro del drama que se está desplegando y de los “fuegos” que se anuncian, se denuncian y que es imprescindible apagar de alguna manera.
A pesar de lo alarmante de la situación actual, no intento esbozar un escenario apocalíptico; por un lado, porque la historia muestra que las salidas de los momentos más oscuros suelen abrirse desde lo inesperado e incluso lo marginal y, por otro, porque lo apocalíptico es inmovilizante. Justamente para ahuyentarlo creo que es preciso mirar siempre desde la esperanza de las resistencias. Allí donde se escapa a los biopoderes, donde se resiste la devastación y se protege la diversidad de las vidas es donde ya se están construyendo los contrafuegos para detener el incendio. Estas experiencias ocurren hoy, sobre todo, en las resistencias locales, en especial las comunitarias e indígenas de diversas regiones de nuestra América, que provienen de otra cosmovisión y, por lo tanto, configuran también otra cosmopolítica. Junto con ellas se registran otras experiencias políticas, sociales y productivas de autonomía respecto del Estado y las corporaciones, proyectos de autogestión y autoorganización diversos y toda clase de iniciativas de recuperación del vínculo social, de respeto hacia todas las formas de vida y hacia la naturaleza en general.
No son utopías; son realidades actuantes cuya condición local no implica necesariamente una desventaja. En tiempos de globalización – en que la escala supranacional ha quedado en manos de los poderes más concentrados y el Estado se encuentra condicionado y presionado por los organismos internacionales, las grandes corporaciones y los grupos de poder real que erosionan las instituciones–, la multiplicación de las resistencias locales permite escapar de esas grandes estructuras y crear alternativas propias desde los márgenes. Al hacerlo, esas resistencias eluden la gubernamentalidad vigente y la restringen abonando a su debilitamiento. Tal vez un poder tan gigante como el global, del que ya no hay un “afuera”, no se pueda derribar y solo sea posible minarlo por dentro hasta que se desplome sobre sí mismo.
La observación y el acompañamiento de las resistencias siempre abre perspectivas de gran relevancia. Sin embargo, en este texto, aunque haré referencia a ellas, el foco de análisis se centra en la armadura biopolítica de la gubernamentalidad actual, a partir de la pandemia, que trabajo en el capítulo 3, como punto de llegada de los capítulos precedentes. En los capítulos 1 y 2 intento rastrear algunas manifestaciones anteriores de las prácticas biopolíticas, que –ya sea por semejanza o por distinción– echan luz sobre sus usos actuales. Sin pretender una reconstrucción histórica, trato de resaltar las resonancias entre las formas actuales de la biopolítica y las practicadas en dos momentos previos y decisivos del siglo XX: 1) el terrorismo de Estado y las violencias de Estado de los años setenta en América Latina, con la consiguiente derrota de los proyectos alternativos al capitalismo, 2) el nazismo y su pretensión de un control global mediante la selección de la especie humana, analizado desde la brillante perspectiva de Hannah Arendt. Por ende, abordo tres momentos y modalidades de la biopolítica, del intento de control de la vida y, para ello, de la pretensión de desaparición de lo “peligroso”, en sus distintas y sucesivas manifestaciones: la “raza”, la disidencia y la sociedad misma.
La pandemia como acontecimiento, según el sentido propuesto por Maurizio Lazzarato, abrió un nuevo campo de lo posible que implicó un proceso de diferenciación y, a la vez, de repetición de lo ya vivido, sobre el que estaré insistiendo. En cuanto a las transformaciones, tuvo un impacto tanto material como subjetivo, que trastocó las formas de producción, de trabajo, de estudio, de comunicación y, con ello, nuestra percepción del tiempo, del espacio y del cuerpo (para mencionar lo más obvio).
La concentración de la riqueza se profundizó, dejándonos un mundo más polarizado e injusto que, una vez concluida la emergencia, no corrigió el ritmo de acumulación y concentración, sino que lo aceleró. Se verificó desde entonces una degradación general de las posibilidades y las condiciones de trabajo, que no ha cesado y que es parte de las disconformidades tanto de los jóvenes como de amplios sectores “abandonados” por la sociedad. El trabajo a distancia liberó de los traslados infinitos en las grandes urbes, pero se convirtió poco a poco en más demandante, invadió todos los espacios de la vida y convirtió la jornada laboral de ocho horas en una fantasía. De manera que la precariedad laboral instalada por el neoliberalismo se agudizó y arrastró a amplios sectores al autoemprendimiento.
Durante la vigencia del aislamiento preventivo, desapareció la calle como espacio de protesta y de encuentro, con la consecuente desmovilización y despolitización, tan funcional para la instauración de nuevas hegemonías.
Frente a todos estos desafíos, el Estado –y el sistema político en general– se mostró débil e incluso impotente, condicionado por los organismos internacionales, por las grandes corporaciones de la salud y de las comunicaciones, y debilitado por décadas de neoliberalismo. Y precisamente el Estado neoliberal quedó rebasado, igual que el sistema de salud; anclado en democracias débiles con escasa participación y sociedades fragmentadas, solo pudo tratar de sobrevivir en el encierro, como la sociedad misma. No fue capaz de dar respuesta a las necesidades económicas y laborales de la población, insistió en las lógicas inmunitarias que lo caracterizan, suponiendo “proteger” y protegerse de eventuales disturbios, sin lograr más que tensar y debilitar el vínculo social y anidar violencia.
Un caso aparte es el de México, que logró gestionar de manera bastante exitosa la pandemia gracias a un gobierno que provenía de grupos políticos ajenos a la gestión neoliberal del Estado y que habían accedido a él a través de un proyecto alternativo. Se encontró también con un sistema de salud deficiente, con la precarización laboral y social características del neoliberalismo, pero las gestionó desde una lógica alternativa, muy cercana a la gente y a las características específicas del país. Proporcionando mucha información, explicando las circunstancias y sin confinamientos obligatorios, logró salir de la pandemia con un sistema de salud fortalecido pero, sobre todo, con una fortísima comunicación y respaldo social.
En esta suerte de articulación entre lo novedoso y lo ya experimentado que comprende el acontecimiento, la pandemia puso en entredicho las nociones de salud y enfermedad vigentes. Evidenció la medicalización generalizada y creciente de nuestra sociedad, afín a las grandes corporaciones de la salud, y se pudo ver en acción el mecanismo de apropiación del dolor, la enfermedad, la vida y la muerte de toda la población por parte del dispositivo de salud –público o privado–, en una clara práctica biopolítica.
Para la atención de la emergencia, los países recurrieron a sistemas digitales de control y vigilancia, por un lado, que redundaron en un incremento de los dispositivos de espionaje social (sobre todo en algunos países asiáticos, pero también en muchos de los occidentales). Junto a ello se desplegó una concepción inmunitarista, basada en el “cuidado para prevenir el contagio” por vía del aislamiento, lo cual implicó, entre otras cosas, el debilitamiento o pérdida del vínculo social encarnado y su mediación por las pantallas. Tanto el control digitalizado de la población y de su estado de salud como el encierro y las cuarentenas se orientaron a la clasificación y selección de cuáles personas proteger de manera prioritaria y cuáles colocar en las posiciones de más riesgo, según significativos componentes sociales y étnicos. A su vez, las mismas prácticas de “protección” por aislamiento tuvieron un costo muy diferente para los sectores privilegiados y los más vulnerables, cuyas condiciones de vida cotidiana se dificultaron aún más en el encierro. Es decir que se pusieron en acción verdaderas tecnologías biopolíticas de selección, que también entraron en acción en el proceso posterior de distribución y aplicación de las vacunas. Esta selección marginó a amplios sectores sociales, incrementando la precariedad, el abandono explícito y el enojo subsecuente.
La percepción de todo otro como posible agente infeccioso, peligro potencial ante el cual se debería optar –voluntariamente– por suspender el contacto y sustituirlo por un link virtual, fue parte de las campañas de prevención, con probables efectos a más largo plazo. El encierro y el aislamiento pasaron de ser castigos a pensarse como una protección y un privilegio. Así se llegó a que sujetos recluidos en sus domicilios y detrás de sus respectivas pantallas pudieran percibirse, sin embargo, como perfectamente comunicados y con cientos de amigos, todos virtuales. El distanciamiento social propiciado entonces como protección resuena en la abolición de lo social y del prójimo que proclaman ahora las nuevas derechas.
Si, como se propuso antes, la biopolítica es un eje central de análisis del presente y si la pandemia se puede considerar un acontecimiento que abre un nuevo campo –lo que implica procesos de diferenciación y de repetición–, cabe entonces que nos preguntemos qué se repite y en qué se diferencia lo vivido a partir de entonces de momentos previos de emergencia. Por otra parte, si hoy nos enfrentamos al intento de desaparición de la política y la sociedad, deberíamos preguntarnos sobre qué otras formas de la biopolítica y sobre qué otras desapariciones se asientan las actuales. En este sentido, trato de hacer un rastreo hacia biopolíticas desaparecedoras previas, partiendo de la práctica específica de la desaparición de personas que se ejerce en el presente y que coexistió con la pandemia.
Las desapariciones actuales, a las que me refiero en el capítulo 2, ocurren en el contexto de la gubernamentalidad neoliberal, bajo la modalidad de un capitalismo criminal en el cual la asociación entre redes criminales y políticas funciona como un componente orgánico. El Estado ya ha perdido la centralidad que tenía en el siglo XX y se ha convertido en un aparato fragmentado, penetrado y condicionado por las grandes corporaciones. Ocurre así una superposición entre lo legal y lo ilegal, lo público y lo privado, que opera en los ámbitos político, social, jurídico y represivo, con sus respectivas violencias. De manera que las violencias que se presentan como privadas deben ser pensadas, en realidad, como violencias público-privadas que pugnan por el control de territorios y de los “recursos” que abarcan. En ocasiones, ejercen sobre ellos verdaderas soberanías, señoríos en los que explotan, controlan y seleccionan todas las formas de vida natural, humana y social, convertidos en territorios de excepción y muerte.
En esos contextos se gestan verdaderos dispositivos de desaparición que incluyen elementos más o menos importantes de ese Estado fragmentado, articulados con redes legales e ilegales, muchas veces globales. Estos dispositivos, básicamente artesanales y muy crueles, tienen la capacidad de sustraer a grupos enteros de personas para proceder a su eliminación directa. Sus prácticas tanatopolíticas tienen como blanco principal a quienes consideran enemigos: adversarios de otras redes delictivas y todos aquellos que entorpecen su control territorial –es decir, sus negocios–, como los periodistas y los defensores del territorio o de los derechos humanos. Sin embargo, la mayor cantidad de víctimas de desaparición no son estos, sino hombres y mujeres muy jóvenes, objeto del tráfico de personas que realizan estas mismas redes con fines de extorsión (principalmente contra migrantes), reclutamiento forzado y explotación laboral o sexual.
Los móviles de la desaparición son, desde luego, la venganza pero, sobre todo, la apropiación por desposesión de bienes y territorios, así como el usufructo de capacidades, aptitudes y conocimientos especializados que estas personas tienen y que resultan necesarios o útiles para las redes criminales. Asimismo comprenden el despojo de las personas de sus cuerpos como bienes rentables para la explotación laboral o sexual, reducidas a su más pura dimensión biológica de carne, músculos y nervios explotables y desechables. Decenas de miles de hombres y mujeres pobres caen en estas redes protegidas por los poderes políticos generalmente locales, sin que nadie responda por ellos. Más que asesinados de forma directa, son abandonados a su suerte y a la crueldad de las redes criminales protegidas, lo que nos aproxima a las prácticas propiamente biopolíticas consistentes en hacer vivir y dejar morir, ahora como una de las modalidades de la desaparición.
El antecedente directo de estas prácticas, aunque con diferencias muy marcadas, son las desapariciones forzadas de los años sesenta y setenta, que abordo también en el capítulo 2. Ya sea en el contexto de gubernamentalidades burocrático-autoritarias – como en el Cono Sur–, ya sea bajo la modalidad de un populismo autoritario –como en el caso de México–, la desaparición forzada ocurrió a través de dispositivos estatales y centralizados. En cada caso adoptó modalidades distintas, según la gubernamentalidad en que se sustentó: la exhibición de un escenario de “guerra” contra un enemigo interno de peligrosidad exagerada en el primer caso; el disimulo y ocultamiento del dispositivo represivo y el intento de invisibilización de la disidencia, en el segundo. En ambos, la desaparición de personas se orientó a la eliminación física de una disidencia política considerada “amenazante” y “contaminante” (como un virus) para la salud de la nación, que debía ser, por lo tanto, aislada y eliminada, en prácticas claramente inmunitarias. En esos dos casos, el Estado se encargó directamente de seleccionar quiénes debían morir y quiénes podían seguir viviendo, en ejercicio de su “derecho de muerte”, propio de las soberanías. El Estado como tal montó, sostuvo y controló los dispositivos desaparecedores complejos, lo que incluyó la administración de campos de concentración, centros clandestinos de exterminio administrados por las agencias de seguridad del Estado y tecnologías especializadas en la desaparición de los cuerpos. Aunque el Estado, de manera central, fue la instancia que diseñó y ejecutó el plan desaparecedor, lo negó, intentando ocultarse, dar un paso hacia la sombra, tomar distancia y eludir su responsabilidad, ya que este procedimiento era incompatible con el discurso hegemónico, en cualquiera de los casos. Lo cierto es que el Estado recurrió entonces a prácticas claramente tanatopolíticas, muy diferentes de las actuales, pero estrenó en nuestro continente un dispositivo desaparecedor de personas que persiste, aunque bajo otras modalidades y otra gubernamentalidad.
Por fin, todas estas prácticas biopolíticas de desaparición de lo social, de lo vital, de lo funcional para el mercado y lo disfuncional para la política, de lo disidente, remiten a la experiencia más radical de desaparición y biopolítica –bajo su modalidad tanatopolítica– del siglo XX: los campos de concentración nazis, a los que me refiero en el capítulo 1. Al respecto, me centro en el minucioso análisis realizado por Hannah Arendt, quien, desde mi punto de vista, echa luz sobre coordenadas políticas que, siendo muy diferentes a las actuales, sin embargo resuenan muy claramente con estas. Es significativa su insistencia en el hecho de que el advenimiento del nazismo ocurrió ante una crisis generalizada del sistema político, cultural y moral de la Europa de su tiempo, semejante al momento actual en que todo el orden vigente de Occidente – Estado, derecho, partidos, normas tradicionales, valores morales, cultura– está en justo entredicho. También son inquietantes ciertos rasgos que Arendt define como totalitarios y que se replican en las “democracias” actuales pero, sobre todo, su advertencia en el sentido de que el totalitarismo solo tendría una verdadera posibilidad de realización en un mundo global, como el que existe en la actualidad. Asimismo, sus observaciones sobre los campos de concentración, al igual que las de algunos sobrevivientes – como Primo Levi o Bruno Bettelheim–, permiten que nos asomemos a prácticas brutales que, sin embargo, y aunque bajo otras modalidades, siguen vigentes y nos advierten sobre sus implicaciones últimas.
El aislamiento comunicacional y social al que se sometió a los prisioneros de los campos de concentración resuena en los intentos actuales de disolución de lo social y de control radical y vigilancia de las comunicaciones. La clasificación, jerarquización y selección de las personas remite de manera casi directa a las prácticas de abandono ya mencionadas, que también operan por selección, aunque bajo una modalidad más biopolítica que tanatopolítica, como ocurrió en el caso de los campos de concentración nazis. La normalización de la crueldad y la violencia – en especial, sobre los “desechables” de nuestro tiempo– también es un rasgo común que se vincula con la deshumanización del otro, aunque cambie sobre aquellos a quienes se dirige, y pase de una identificación racial del otro a la estigmatización social y étnica. La reducción de lo humano a lo biológico presente entonces en el racismo se manifiesta ahora en las prácticas de explotación sexual y laboral hasta la extenuación y el desecho de la persona, como ocurre en las desapariciones actuales. Todas estas –y otras– son prácticas que han mutado, pero que de manera diferente se replican, sin embargo, en nuestras sociedades y vinculan las tanatopolíticas de desaparición totalitarias del nazismo con algunas prácticas biopolíticas de nuestro tiempo, siempre más disimuladas y elusivas pero no menos crueles ni efectivas. Por fin, las tres categorías analizadas por Arendt –imperialismo, antisemitismo y totalitarismo–, a la luz de las coordenadas actuales nos remiten al colonialismo, el racismo y el autoritarismo, categorías clave para comprender este primer cuarto del siglo XXI. Todo ello evidencia la actualidad de Arendt, quien, sin hablar explícitamente de biopolíticas, las describe y analiza con extraordinaria agudeza, recorriendo sus distintos niveles, de lo supranacional a lo nacional, lo político y lo social. Si bien Arendt limita la categoría de totalitarismo a fenómenos muy específicos, como el nazismo y el estalinismo, también es cierto que advierte sobre el peligro de sus eventuales replicaciones, en especial en un contexto de globalización.
El orden de exposición del libro es inverso al de esta presentación. Inicia con la experiencia más antigua, de prácticas marcadamente tanatopolíticas, para desplegar la transición paulatina hacia formas cada vez más claramente biopolíticas de abandono de la vida, como las vigentes en la actualidad. Asimismo, me interesa mostrar cómo ese proceso se acompaña de cierta retirada del protagonismo del Estado por un cambio de gubernamentalidad que transita de lo totalitario al autoritarismo neoliberal y del antisemitismo a un racismo colonial preexistente, persistente y mucho más abarcador. Por eso, inicio con el análisis de la experiencia desaparecedora nazi, centrada en la “contaminación racial” para la supuesta protección de las vidas arias. Continúo con las políticas desaparecedoras de la lucha “antisubversiva”, orientadas a eliminar la “contaminación política” en “defensa” de la sociedad por parte de un Estado más elusivo, para arribar al inmunitarismo pospandémico. En este se extiende la categoría de agente contaminante casi a cualquier “otro”, tratando de incrementar el aislamiento de los cuerpos y de propiciar la desaparición de la política y lo social, en aras del control y la selección de todas las formas de vida.


0