El mar de Herzog, Saer y Piglia reunidos
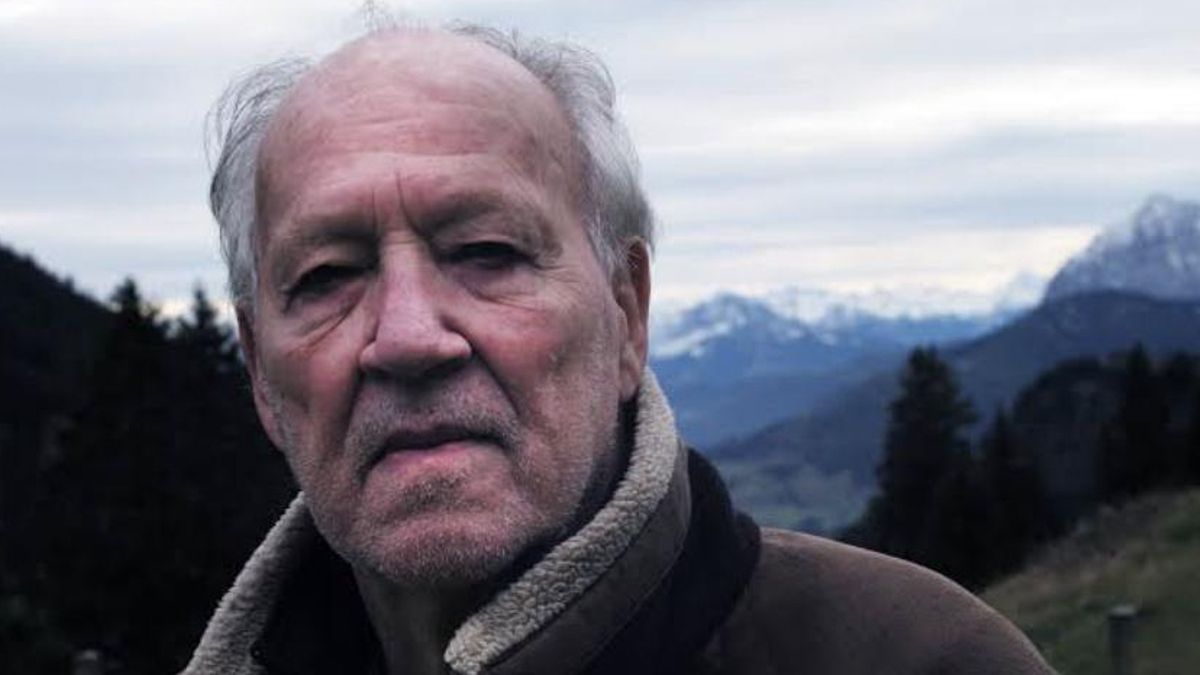
El llanto de las mujeres cesó hacia el mediodía. Algunas habían estado gritando y tirándose del pelo. Cuando todas se hubieron ido, me dirigí hacia allí. Era un pequeño edificio de piedra junto al cementerio, en el pueblo de Hora Sfakion, en la costa sur de Creta: un puñado de casas dispersas sobre las escarpadas rocas. Yo tenía dieciséis años. El pequeño velatorio carecía de puerta. En la penumbra del interior vi dos cadáveres juntos, tan cerca que se tocaban. Eran dos hombres. Más tarde supe que se habían matado el uno al otro por la noche. En aquella zona remota y arcaica aún existían las venganzas de sangre. Solo recuerdo el rostro del muerto que yacía a la derecha. Era azulado como el saúco, con matices amarillentos. En las fosas nasales tenía dos grandes pelotas de algodón empapadas de sangre reseca. Había recibido una perdigonada en el pecho.
Al anochecer me hice a la mar. Trabajaba en un barco pesquero las noches más oscuras, justo antes o después de la luna nueva. Un barco arrastraba seis barcazas, lampades, a mar abierto, cada una con un solo tripulante. Allí, repartidos a lo largo de un kilómetro, nos desenganchaban y nos dejaban solos. El mar era liso como el cristal, sin olas; una balsa de aceite. Además, había un profundo silencio. Cada barcaza tenía una gran lámpara de carburo que iluminaba las profundidades. La luz atraía a los peces, sobre todo a los calamares. Se pescaban con una técnica peculiar: en el extremo del sedal se ataba un pedacito de papel parafinado de la forma y el tamaño de un cigarrillo. El brillo del papel atraía a los calamares, que rodeaban a la supuesta presa con sus patas succionadoras. Para facilitarles el agarre, se fijaba un anillo de cerdas de alambre en el extremo del cebo. Había que saber exactamente hasta qué profundidad se había hundido el cebo en el agua porque, en el momento en que los calamares emergían, lo soltaban enseguida y volvían al mar. Por tanto, cuando el sedal estaba a un brazo de la barcaza, había que dar un rápido tirón para que el calamar aterrizara en ella de un solo golpe.
Las primeras horas de la noche transcurrieron en inmóvil espera hasta que, en un momento dado, la luna artificial de la lámpara empezó a hacer su efecto. Sobre mí estaba la cúpula del universo, las estrellas al alcance de la mano, todo me mecía suavemente en la cuna del infinito. Debajo de mí, el mar profundo, brillantemente iluminado por la lámpara de carburo, como si la cúpula del firmamento se uniera a ella para formar una esfera. En lugar de estrellas había pececillos de plata centelleando por doquier. Inmerso en un universo sin par, por encima, por debajo, por todas partes, donde todos los sonidos me dejaban sin aliento, experimenté de pronto un asombro inexplicable. Estaba seguro de que lo sabía todo aquí y ahora. Se me había revelado mi propio destino. Y también supe que, después de una noche como esa, difícilmente me resultaría posible envejecer. Estaba seguro de que no viviría hasta los dieciocho años porque, iluminado por tanta gracia, el tiempo ordinario no volvería a existir para mí.
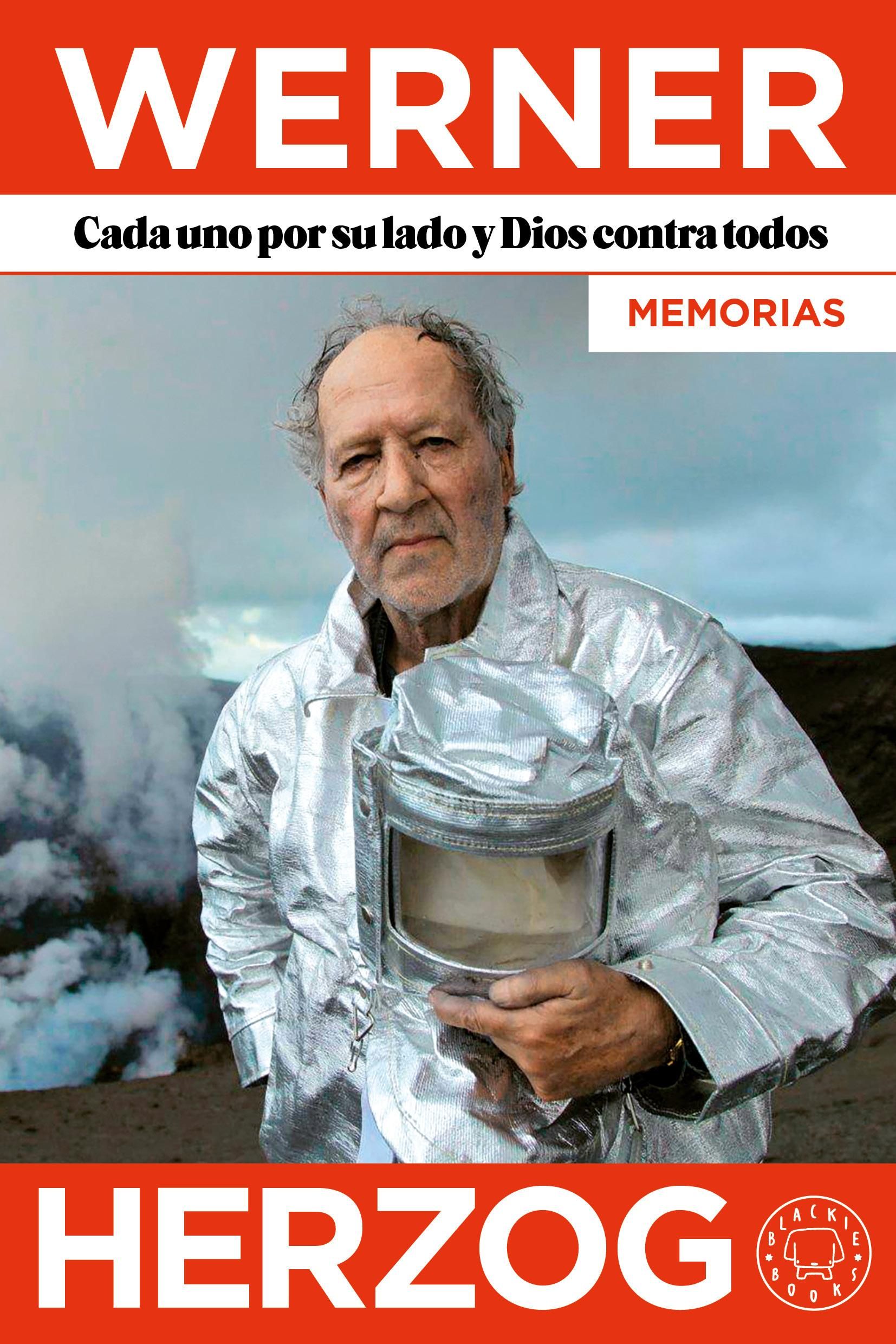
Ese fragmento que transcribí forma parte del libro Cada uno por su lado y Dios contra todos, las maravillosas memorias de Werner Herzog publicadas en español en 2024 por el sello Blackie Books. El cineasta, que por la genialidad de su obra siempre debería serlo, fue noticia por estas horas porque le dieron un premio a la trayectoria en el Festival de Venecia. Lo recibió de manos de otro grande: Francis Ford Coppola.
Herzog acaba de estrenar en ese mismo festival su nueva película, que lleva como título Ghost Elephants y fue filmada en Namibia. Aprovechó la ocasión para abrirse una cuenta de Instagram. En la primera publicación de su perfil admite que, pese a no circular por el universo de las redes sociales, tuvo la sensación de que debía compartir su trabajo y algunas cosas con el público. Lo dice sonriente y de pie frente a un trozo de carne que se cuece sobre una parrilla.
Empieza Mil lianas. Por acá, como casi siempre.
1. Sala de máquinas, de Miguel Vitagliano. “Mark Twain fue el primer escritor que entregó a sus editores un manuscrito mecanografiado; no resulta extraño considerando su pasión por la tecnología y las invenciones (...). Tampoco sorprende que Nietzsche llegara a utilizar una máquina de escribir o que Henry James tuviera una que reservaba para el uso de su mecanógrafa: uno buscaba grabar palabras en la piel del mundo, el otro, maestro del punto de vista, pretendía retener el control de lo que podía tejerse a sus espaldas. Las relaciones con los instrumentos de escritura son ventrílocuos de la experiencia de los autores, casi tanto como los espacios donde trabajan”, apunta el escritor, crítico y docente argentino Miguel Vitagliano en su reciente libro de ensayos breves Sala de máquinas (Tenemos las máquinas, 2025).
Pensando al gesto de escribir a partir de la materialidad para llegar a reflexiones alrededor de la imaginación, el lenguaje y sus infinitas posibilidades, el autor traza un recorrido exquisito por distintos dispositivos de escritores y escritoras de diferentes épocas y procedencias en el que bucea por los espacios que eligieron para escribir (o los que las circunstancias por distintos motivos les ofrecieron), sus escritorios, sus máquinas, sus cuadernos de notas. Se trenzan entonces lo maquinal del asunto –de qué modo esos cuerpos que escriben se vincularon con sus dispositivos– con datos históricos, obstáculos domésticos o políticos que demoraron o potenciaron la escritura de cada uno de ellos.
Del espacio mínimo y hogareño de Sylvia Plath a la inclinación viajera de Domingo Faustino Sarmiento; del encierro de Sor Juana a Ricardo Piglia y la redacción andante de un diario de Vanguardia Comunista que se camuflaba dentro de un camión de mudanzas en plena dictadura militar, Vitagliano hilvana con agudeza insistencias, objetos, épocas. Así consigue reconstruir escenas que se convierten, a través de su mirada lúcida, en un viaje fascinante por esa quimera que es siempre la escritura.
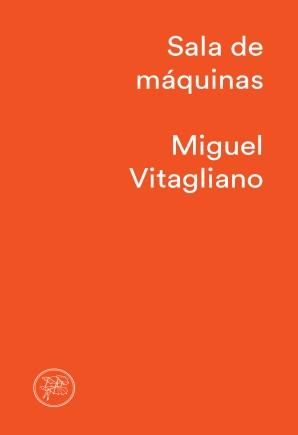
El libro Sala de máquinas, de Miguel Vitagliano, fue publicado por la editorial Tenemos las máquinas.
2. Cómo se puede querer tanto a alguien, de Tali Goldman. “Cuando leemos que hubo cien mil víctimas en un maremoto de Bangladesh, el dato nos asombra pero no nos conmueve. Si leyéramos, en cambio, la tragedia de una mujer que ha quedado sola en el mundo después del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Hegel primero, y después Borges, escribieron que la suerte de un hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la suerte de todos los hombres”. Con esas palabras de Tomás Eloy Martínez abre Cómo se puede querer tanto a alguien (Paisanita Editora, 2025), flamante libro de la periodista y escritora Tali Goldman. El epígrafe ofrece una clave de lectura para los textos de una autora que se especializa en eso de ir detrás de huellas, en ofrecer crónicas que nacen del movimiento, de la inquietud, de volver sobre las esquirlas de episodios supuestamente muy conocidos o narrados.

Las tres crónicas que integran la publicación tienen en su centro a tres personas que, por motivos bien diversos, sintetizan la suerte de varios en circunstancias dolorosas para la historia argentina reciente, como la dictadura militar o el atentado contra la AMIA. Contados con rigor, pero también con proximidad y una prosa diáfana, los textos singularizan, aproximan, le ponen voz a distintas heridas.
Entrevisté a Tali Goldman hace unos días para hablar sobre su libro. Pueden leer la nota por acá.
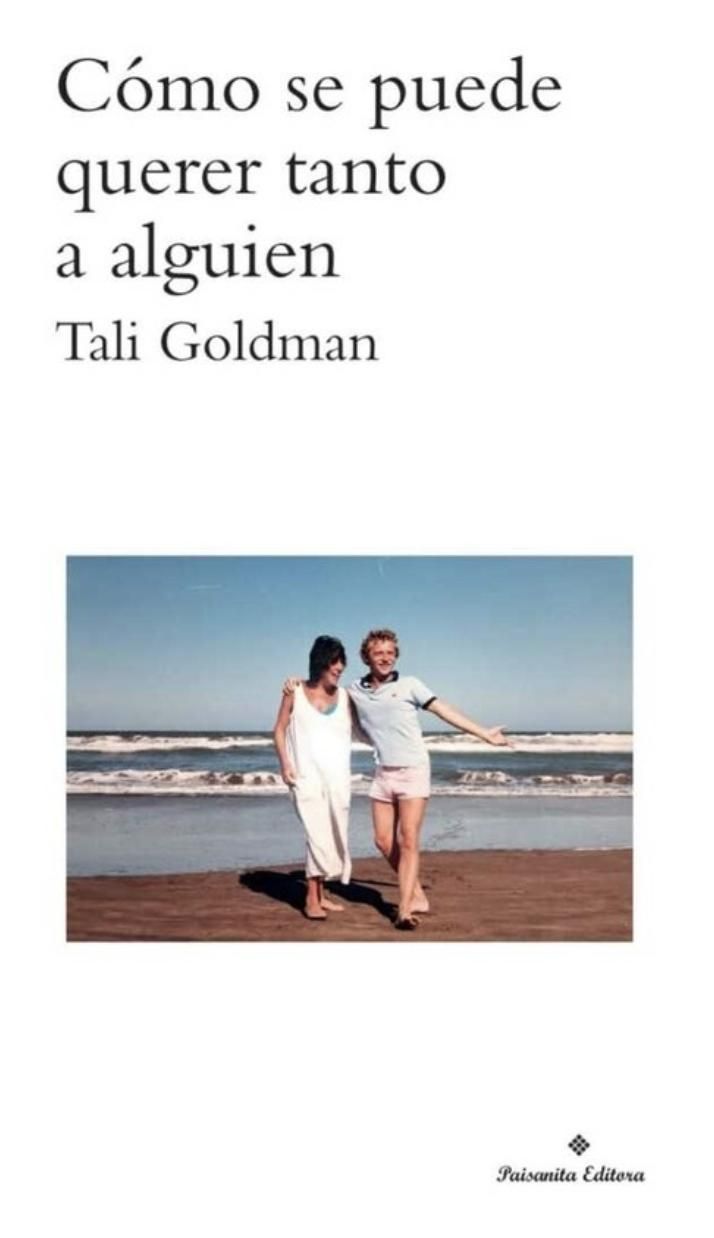
El libro Cómo se puede querer tanto a alguien, de Tali Goldman, salió por Paisanita Editora. Más, en esta entrevista con la autora.
3. Una sombra voraz, de Mariano Pensotti. Una historia de cruces, de duelos, de espejos, de aquello que se representa y eso que se parece a otra cosa con desparpajo, con voracidad. Una sombra voraz se llama la nueva obra teatral de Mariano Pensotti, un dramaturgo que se propone indagar, con humor y sutileza, en el modo en que se pueden contar los episodios memorables de una vida y también sus vaivenes. Los picos y los inevitables descensos.
En escena aparecen dos hombres. Uno es Julián Vidal, un escalador que a punto de retirarse decide lanzarse a la aventura que no pudo completar su padre, un célebre alpinista que desapareció intentando llegar a la cumbre de un monte del Himalaya, cuando Julián era muy pequeño. El otro es Manuel Rojas, un actor que, amesetado en su trabajo, recibe una propuesta que podría cambiarle la vida: interpretar a Vidal en una película sobre aquella epopeya que decidió encarar hacia el final de su carrera.
Mediante un uso inteligentísimo del espacio y con grandes actuaciones –los actores se mueven en una cinta de correr, suben y bajan de una plataforma que simula una montaña–, por momentos vemos a los protagonistas en paralelo, por momentos en solitario, por momentos hablando entre sí. De esta manera, la vivencia de uno y la representación del otro arman un relato gracioso y muy profundo donde empiezan a diluirse los límites entre esa convención que llamamos realidad y la otra que nombramos como ficción.

La obra Una sombra voraz, de Mariano Pensotti con la actuación de Diego Velazquez y Patricio Aramburu, se puede ver en el espacio Dumont 4040 (Santos Dumont 4040, CABA). Más información sobre horarios y funciones, por acá.
Apostilla. Hablábamos arriba de Werner Herzog y ahora vayamos a sus películas. La disponibilidad de su obra en las plataformas –lamentablemente regida por una dinámica por lo general perjudicial para quienes vivimos en este lado del mundo– en este momento es escasa. Pero hay algunas a mano. Netflix, por ejemplo, tiene en su menú Hacia el infierno, un documental de 2016 en el que el cineasta y el vulcanólogo británico Clive Oppenheimer exploran volcanes activos alrededor del mundo para indagar en su impacto en las culturas de aquellos que viven cerca de las erupciones.
El universo volcánico es retomado en el documental Fuego interior: réquiem para Katia y Maurice Krafft de 2022. Los Krafft fueron un matrimonio de vulcanólogos que falleció en plena actividad, en 1991, durante la erupción de un volcán. Antes de ese final trágico, habían dejado unas 200 horas de grabaciones con tomas impactantes y también muy emotivas de su tarea que los llevó a recorrer el mundo. Herzog, que ya se había basado en material de esta pareja para tramar Hacia el infierno, en Fuego interior… va más allá y arma toda la película con los registros realizados por los vulcanólogos. Está disponible en Mubi, que también ofrece en su menú el largometraje Family Romance, LLC, de 2019. Rodada íntegramente en Japón, la película propone un relato de ficción aunque basado en circunstancias, digamos, reales: una empresa dedicada al alquiler de personas que interpretan el rol de parientes, amigos o lo que sea que les pidan.
Por último, en Apple TV+ está disponible Fireball, visitantes de mundos oscuros. Co-dirigido entre Herzog y el vulcanólogo Oppenheimer, quien lo había secundado en Hacia el infierno, este documental de 2020 explora el impacto cultural, espiritual y científico de los meteoritos y las estrellas fugaces alrededor del planeta.
Banda sonora. “Desde los primeros latidos de nuestro corazón, la música nos atraviesa como una experiencia que no solo es una parte esencial de nuestra vida, sino que refleja, en muchos aspectos, cómo funciona nuestra mente. Es definitiva, así como una sinfonía sigue ciertas reglas pero deja espacio para la interpretación, nuestras ideas también se rigen por patrones a la vez que nos permiten la libertad de explorar lo inesperado”, dice el pianista y director de orquesta y de coros Sergio Feferovich en La música de las ideas (Siglo XXI Editores, 2025). El libro me tiene atrapada aunque confieso que lo voy leyendo muy de a poco, subrayando, volviendo para atrás. En capítulos breves, pensados tanto para quienes tienen algún tipo de conocimiento musical como para quienes, como yo, nos entregamos a la música un poco desaforadamente sin ton ni son, el autor explica con ejemplos clarísimos conceptos como el ritmo, la armonía, el contrapunto, la tonalidad o la acústica. Y lo hace para hacernos ver cómo eso que escuchamos a diario se parece mucho a la manera en que pensamos, creamos o vivimos.
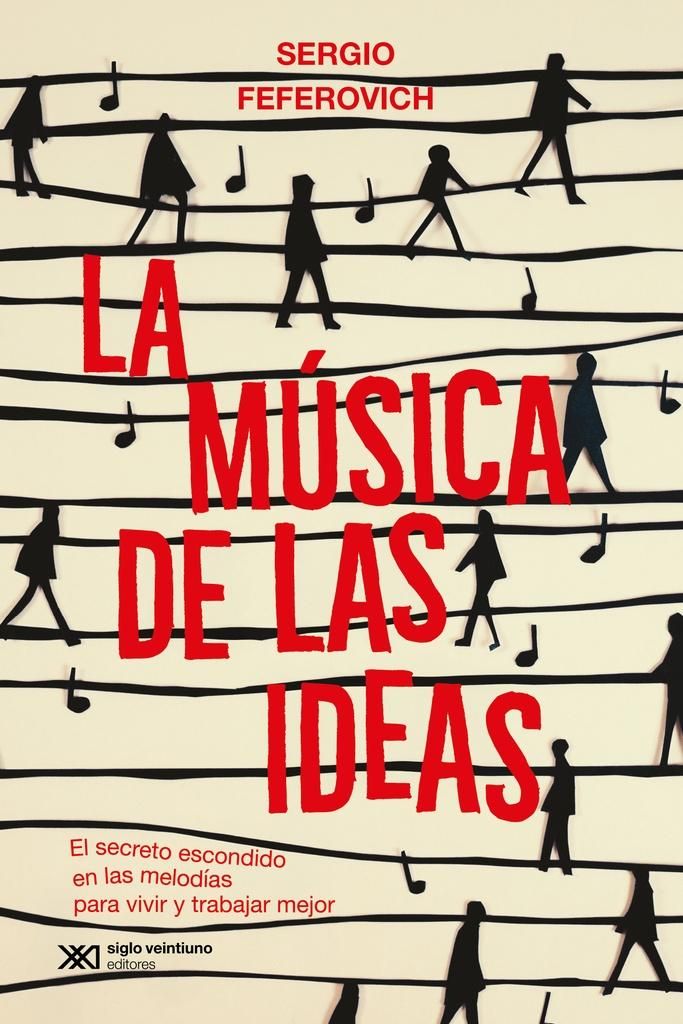
El libro viene acompañado por una playlist divina que reúne algunos de los ejemplos que Feferovich menciona en los capítulos (de Beethoven a Gershwin, de Ravel a los Beatles o la música de Rocky: hay de todo). La encuentran por acá. Yo aproveché para traficar algo de ese material y lo dejé en nuestra banda sonora. Sí, esa que se actualiza semana a semana y se escucha siempre por acá.
Bonus track. Me enteré porque lo compartió Malena Rey en sus redes y enseguida me entusiasmó: esta semana subieron a YouTube el audio de una charla pública extraordinaria que tuvieron Juan José Saer y Ricardo Piglia en 1994 en la librería Gandhi de Buenos Aires. Moderados por Ricardo Ibarlucía, parten de Jorge Luis Borges y su célebre ensayo El escritor argentino y la tradición para llegar luego a hablar, entre muchísimos otros asuntos, del vínculo que cada uno de ellos tiene con el policial, de la novela como género y de sus roles como docentes. Admito que hay que tener paciencia (y tal vez buenos auriculares): al principio, como suele pasar en este tipo de encuentros, hay una falla con el micrófono que enturbia la grabación, pero después la cosa se acomoda. En este enlace encuentran la primera parte. Y, por acá, la segunda.
Posdata. Gracias, otra vez, a quienes me escribieron en estos días. En especial a Malala, por un mensaje precioso, y a L. de La Plata. Por mail o en esta esquina me encuentran siempre. Me despido con una invitación, si tienen ganas de darse una vuelta: por estos días y hasta el domingo 31 de agosto tiene lugar San Martín Lee, la feria del libro de la localidad bonaerense de San Martín. Hay un montón de actividades gratuitas buenísimas (pueden leer la programación entera en este enlace). Por mi parte, voy a estar por allá el sábado para hacerle una entrevista pública al escritor Gustavo Ferreyra, del que ya les hablé varias veces en este espacio porque me encanta. Las coordenadas de la charla, que es gratuita y no requiere de inscripción previa, las encuentran por acá. ¡Nos vemos!
¡Hasta la próxima!
Mil lianas es un newsletter que se envía todos los viernes por correo electrónico. Para recibirlo, pueden suscribirse por acá.


0