Florencia Sichel: “En los adultos actuales hay mucho miedo a la vulnerabilidad y a mostrar algunas contradicciones”

“Venimos de una tradición en la que la adultez se nos mostró de forma seria, prolija y ordenada. Es poco adulto el que pierde el tiempo, el que cambia de trabajo, el que tiene distintas parejas, el que no sabe qué quiere hacer de su vida”, apunta Florencia Sichel en la introducción de su flamante libro Todas las exigencias del mundo. Un ensayo sobre la adultez en el siglo XXI. La autora, que es graduada de la carrera de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires y que se dedica a la divulgación de distintos asuntos relacionados con los vínculos, la crianza, la maternidad, toma como referencia a esos hombres y mujeres de hierro para analizar cómo viven los adultos de hoy, esos que rápidamente son tildados como parte de la generación “de cristal”. Las y los que cargan sobre sus espaldas el peso de varios mandatos.
Con frescura, con diversas referencias filosóficas y literarias, sin perder de vista las coyunturas económicas inestables en países latinoamericanos como la Argentina, las inequidades y la precarización laboral generalizada, Sichel se propone pensar de qué están hechos esos lugares comunes, cómo se llegaron armar esos imaginarios plagados de imperativos, de mensajes machacones en las redes sociales que, al mismo tiempo que ofrecen buena cantidad de información o imágenes gratificantes, sofocan y producen malestar. Distribuido en cinco zonas que inevitablemente tienen sus contactos entre sí, el libro indaga con solvencia en los vaivenes de la adultez contemporánea haciendo pie en cuatro zonas: la felicidad, el trabajo, los cuidados y el amor.
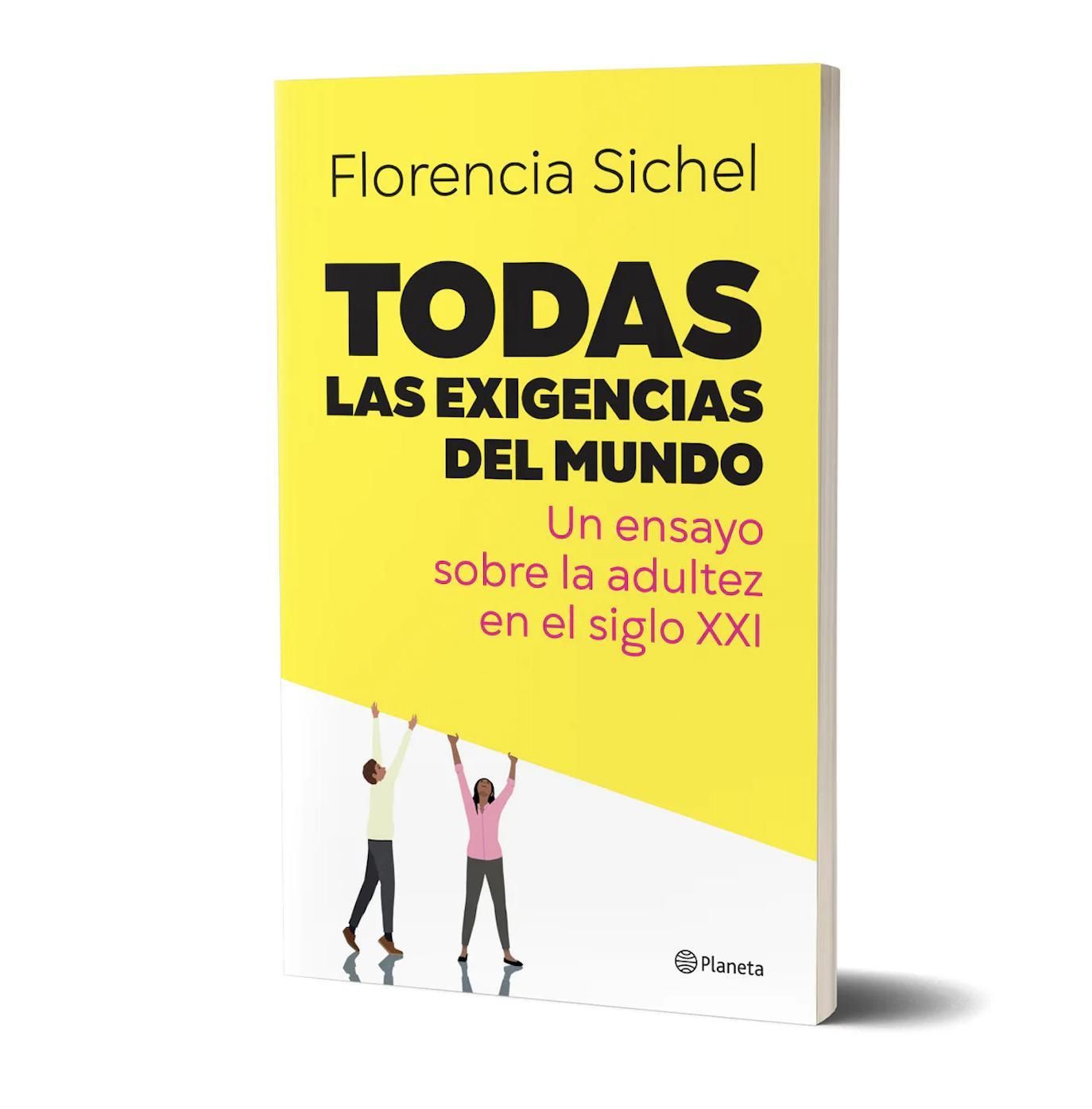
– En el libro pusiste el foco en las exigencias alrededor de ser adultos hoy y lo pensaste en algunas zonas como la felicidad, el trabajo, los cuidados, el amor. Lo que me pasaba cuando leía cada uno de estos capítulos es que veía que sobrevuela en todos una especie de temor a ser vulnerables. Como si ser adultos fuera no tener flaquezas. ¿Cómo lo ves vos?
– Yo creo que nos ha hecho mucho daño esta idea de que cuanto más solos hacemos las cosas, mejor. O que cuanto más independientes seamos quiere decir que lo logramos. Muchas veces yo misma me encuentro en ese lugar de felicitar a mis hijas por hacer cosas solas y después me quedo pensando. Porque está buena la autonomía, pero autonomía no quiere decir hacer todo solo y no pedir ayuda. En el fondo, me parece que todas las exigencias que nos sofocan tienen que ver con esto, con no poder dejar entrar a la vulnerabilidad, al dolor, a la angustia. La angustia entre los adultos sigue siendo un tabú, nos incomoda muchísimo. Y por angustia, no me estoy refiriendo a la depresión diagnosticada por un profesional, me refiero simplemente al hecho de no poder traducir las emociones. Estamos en una época en la que se busca que todas las emociones sean traducidas. Como si uno pudiera saber lo que le pasa todo el tiempo. Y claro que es insoportable no saber lo que te pasa. Es muy insoportable en uno y en el otro. Y los adultos vivimos no solo eso, sino que además queremos estar bien. Porque también existe esta cosa que te fagocita por todos lados, ese imperativo de “tenés que estar bien”, “tenés que lograr lo mejor para vos”, “tenés que ser tu mejor versión”, “vos podés”. Bueno, todo eso es horrible primero porque no es posible. Aunque vos quieras, no existe estar bien todo el tiempo. Es una pelotudez. Es una pelotudez con la que al mismo tiempo te bombardean todo el día. Y muchos, aunque sepamos que es una pavada, igual nos sentimos bombardeados. En el fondo, esto debería llevar a preguntarnos verdaderamente qué es el bienestar. Porque, a mí al menos, una vida sin ningún tipo de fragilidad y sin dolor no sé si me interesa. En líneas generales, me parece que en los adultos actuales hay mucho miedo a la vulnerabilidad y a mostrar algunas contradicciones de la vida. Nos cuesta mostrar el gris, queremos mostrar el resultado. Ahora, cómo se llegó a ese resultado pareciera ser que casi que no importa o se pasa por arriba.
– Otra de las cosas que vos recorrés en tu libro tiene que ver con una diferencia entre los adultos de generaciones previas y los de ahora que tenemos vidas inescindibles de las redes. Por allí te referís, de hecho, al llamado panóptico digital. ¿Cómo crees que influye en nosotros todo este mundo que es tan distinto del de nuestros padres?
– A mí me gusta que ahora el gran tema de preocupación de muchos es el de las infancias y las pantallas. Y yo cada vez más lo que digo es ¡cuidémonos a nosotros! Porque a más de uno le obsesiona el niño y somos los grandes los que estamos pegados al celular todo el tiempo. En lo personal me preocupa, digo, mi propio uso me preocupa porque muchas veces tengo que hacer un esfuerzo para apartarlo de mi mano. Me parece que tenemos una relación de completa adicción o muy tóxica. Pero en este punto lo que más me interesa primero es correrme de esta valoración de esta época en plan “ay, qué malos vamos a resultar”. En primer lugar porque no lo sé. Lo cierto es lo que a uno le produce eso que hace, en este caso, con el teléfono o las redes. A mí estar todo el tiempo scrolleando vidas ajenas no me produce bienestar, me produce todo lo contrario. Así que más allá de lo que esté bien o mal, estar mucho con el teléfono me deja en un lugar como de mucha miserabilidad y de mucho sofoco. Por el contrario, cuando lo logro apagar un poco es como que eso merma. Hay algo ahí que me resulta interesante y que tiene que ver no tanto con guíarse por lo que está supuestamente bien o lo que está mal, sino por los efectos que produce. A la vez, también me creo que estar todo el tiempo abriéndole la puerta a millones de vidas ajenas no sé si está bueno. Digo, es como si yo ahora me parara en la calle y saliera a preguntar qué piensan de mí. Sería ridículo. Bueno, eso lo hacemos los adultos en las redes sociales: estamos todo el tiempo validando nuestra identidad con vidas que no conocemos. Me pasa con mis amigas, que a veces me dicen “te vi en Instagram” y entonces ya saben supuestamente qué hice o cómo estoy. Y yo pienso “¡la puta madre, no es la verdad lo que muestro!”. Quiero decir, incluso yo misma que hago un esfuerzo por ser lo más honesta posible ahí, no soy eso. Con esto no quiero caer en el extremo de decir “no tengamos celular”. Me parece imposible hoy por hoy. Si yo ahora dijera “bueno, listo, no contesto más” probablemente tengo algún jefe que me va a reclamar. O sea, no podría hacerlo tampoco. Eso también hay que tenerlo en cuenta, si no pareciera ser que nos sometemos a esta adicción solo porque queremos cuando en realidad hay un poco de todo. En cualquier caso, me parece que tenemos que hacer un trabajo de reeducación muy fuerte para pensar cómo nos queremos vincular con algo que nos toma por completo.
Estamos en una época en la que se busca que todas las emociones sean traducidas. Como si uno pudiera saber lo que le pasa todo el tiempo. Y claro que es insoportable no saber lo que te pasa. Es muy insoportable en uno y en el otro. Y los adultos vivimos no solo eso, sino que además queremos estar bien.
– Atado a esto, vos analizás a estos personajes, que son los influencers en las redes, que hablan de cuestiones que tienen que ver con el cuerpo, con la crianza, con la alimentación. ¿Qué pasa con esto entre los adultos contemporáneos, que a su vez se supone que tenemos a nuestra disposición más información que los de otras generaciones?
– Por un lado, me parece que está buenísimo tener más información. Estamos de acuerdo con eso. Yo, de todas maneras, le pongo una pregunta a la palabra “información” ahí porque la mayoría de las veces no es que estamos leyendo papers con evidencia científica del CONICET sino que lo que estamos haciendo es compartiéndonos reels de Instagram. ¡Esa es toda la información! (risas). Hoy, además, estamos en la época de la experiencia personal como si fuera suficiente el “te cuento lo que me pasó a mí, cómo lo solucioné”. También es la época del “consejo”, como si cualquier consejo pudiera adquirir el status de la recomendación médica o profesional del rubro que sea. Ahí hay una diferencia con la época anterior: mi mamá tenía una duda y consultaba con el médico de familia y a lo sumo con otro médico de familia más y alguna tía. Ahora no solo tenés a tu médico multiplicado por todos los médicos posibles, porque básicamente hay 800 influencers médicos en las redes, sino que además tenés las auto adjudicadas terapeutas.Y acá hay algo grave porque, por lo general, uno cae en ese tipo de mensajes cuando está vulnerable, cuando verdaderamente está buscando algo y no encuentra de qué agarrarse. Yo, que vengo de una tradición en la que confío plenamente en la ciencia, igual creo que hay que revisar algunas cosas, pensar por qué no alcanza evidentemente con la medicina asistencialista, por qué hay algo ahí que se rompió y que hace que uno termine contándole su problema al influencer de turno. Creo que vale la pena hacerse la pregunta porque es lo que está sucediendo. Pero también me parece interesante pensar por qué de todo hay que hacer una mega investigación. Puedo entender que cada uno tenga algo que lo preocupa puntualmente, que vos vengas y me digas “quiero saber todo de la dieta keto”. Ok, pero ¿todo tiene que ser el gran tema? ¿De cada micro decisión uno tiene que hacer una investigación exhaustiva? Yo lo cuento en el libro: crecí a fines de los 90, mi vieja me hacía puré chef con patitas de pollo. No estoy diciendo que esté bien, pero ahora parece que de todo tenemos que ser especialistas. Y eso también es insoportable, nos arrasa y no se puede sostener. Te consume la vida que de cada decisión haya que sacar el máximo rendimiento y esperar el resultado más optimizado. Es desgastante que quieras dedicar toda tu vida a lo mejor y al mejor rendimiento en todo. Entiendo que haya temas que a uno le preocupan y que uno los priorice, pero no pueden ser todos.

– En el texto vos te referís a esta idea de Giorgio Agamben cuando habla la era de la experiencia: de las vacaciones hasta ir al teatro o pasear al perro, incluso el propio trabajo, todo se convierte en experiencia. Y, al mismo tiempo, todo se parece al trabajo. ¿Hasta cuando no trabajamos estamos trabajando por este mandato de las redes?
– Hay varias cosas. Por un lado, pienso que pensamos que trabajamos. Que no necesariamente es que lo hacemos. Pero sí que carga sobre nosotros un imperativo, un peso de que tendríamos que hacerlo. Yo a veces pienso que dejara de scrollear en el celular “cómo organizar la casa con contenedores de Colombraro”, y efectivamente la organizara, probablemente tardaría menos. Sin embargo tengo el peso. Todos lidiamos con una carga mental enorme. Esto no es solo de las madres, que es un concepto que se usa mucho en ese terreno, sino de todo el mundo. Todos tenemos carga mental horrorosa porque tenemos un jefe que nos demanda algo o porque nosotros mismos estamos todo el tiempo pensando en lo que deberíamos hacer. Ahora, si efectivamente lo hacemos o no, ese es otro tema. También es cierto que, a diferencia de la adultez más del siglo pasado, se han corrido los límites de lo laboral. Y que ahora vendemos como algo bueno esto de que podemos estar vacacionando y trabajando a la vez. Pero en el fondo nunca vacacionamos y nunca dejamos de trabajar. Yo ya no sé lo que es apagar el celular y desconectar. Y hasta no sé si me animaría a decir “por cinco días desconecto de verdad, no miro el WhatsApp”. Creo que esto también produce efectos en nuestro cuerpo porque tiene que ver con no poder nunca bajar la guardia. Y también genera una falsa sensación de que somos imprescindibles, cuando no lo somos: ¿por qué no voy a poder apagar cinco días el celular si no soy nadie?
A mí estar todo el tiempo scrolleando vidas ajenas no me produce bienestar, me produce todo lo contrario. Así que más allá de lo que esté bien o mal, estar mucho con el teléfono me deja en un lugar como de mucha miserabilidad y de mucho sofoco. Por el contrario, cuando lo logro apagar un poco es como que eso merma.
– En este contexto, hacés referencia también a algo muy marcado de estos tiempos: la precarización laboral. Y en muchos casos, como el tuyo, la crisis habitacional.
– Es que creo que en este marco de precarización y pluriempleo con el que vivimos, sentía que todavía falta hablar mucho más de la pobreza laboral en la que vivimos. Hoy en día entrás a LinkedIn y son todos CEO de emprendimientos que no sé ni dónde están y en muchos casos en realidad son de una sola persona. Esto de alimentar fantasías de un éxito imposible nos termina precarizando a todos al extremo. Cuando escribía el libro, y ahí lo cuento, yo atravesaba una situación en la que estaba mi pareja sin laburo, yo embarazada, luchando con el alquiler que teníamos que renovar. Entonces, digo, en el fondo no es que yo era mi propia jefa, más allá de que estaba escribiendo un libro con todo el imaginario que eso trae, es que hay una precarización total. Todos mis amigos hoy están con entre tres y cuatro trabajos. Entonces habría que ver qué estamos mostrando, qué elegimos mostrar. Esos contrastes son muy dolorosos y si solo nos quedamos con el éxito que se vende en las redes, todo se vuelve doblemente hostil.
– En el apartado dedicado a los cuidados, te referís al deseo de tener hijos. Vas a la raíz de la palabra deseo y decís “bueno, siempre tiene adentro una contradicción”. ¿Por qué creés que de todas maneras se sigue pensando en el deseo de querer tener hijos como algo firme, irrevocable?
– Creo que siempre es difícil pensar qué deseamos. En mi caso que soy mujer y fui criada así, socializada así, me regalaron muñequitas y siempre me hablaron de la maternidad. Entonces es muy difícil pensar eso como una cosa que forma parte también de quien soy. Eso por un lado. Pero, además, ponele que yo lo deseé, cabe hacerse la pregunta de qué es desear aquello que uno no conoce. Qué es desear una experiencia por la que no pasaste. Y además la complejidad de la maternidad, que es una experiencia irreversible. Es de las únicas irreversibles, junto a la muerte. Porque el resto de las cosas vos las podés cambiar. Vos podés cambiar a una pareja, podés cambiar de carrera, de país. Ahora, un hijo existe. Y por más que decidas abandonarlo, existe igual ese hijo y existe para siempre. Entonces creo que es una decisión. Hablar del deseo en la maternidad es un tema complejo. Creo que se les exige a quienes no son madres una explicación y en cambio a quienes tenemos hijos nadie nos pregunta por qué los tenemos. Cuando estoy segura de que no hay grandes explicaciones de por qué lo hacemos y en el fondo creo que es un misterio. Si lo racionalizás por un ratito tenés todos los argumentos del mundo para no tenerlo más que para tenerlo. Para algunas es algo que te empuja a y a veces es un salto de fe. Pero me gusta pensar que, incluso siendo en mi caso una maternidad deseada, existe la ambivalencia. Eso es fundamental. Que es la propia ambivalencia del deseo. Y que uno desea y al mismo tiempo se le producen un montón de cosas. Si yo te muestro una foto del día en que me convertí en madre es la foto más triste que vas a ver en tu vida. El día que se supone que es el día más feliz. Todo eso en mí generó una explosión muy difícil, hasta que aprendí que había algo que era la ambivalencia. Pero hasta que yo no le puse palabras a eso, pensé que era culpable de ese malestar que a veces me atravesaba. Porque si a vos todo el tiempo te están hablando del instinto materno, te están hablando de que un hijo es la mejor experiencia, de que el día que nazca tu hijo te vas a encontrar el verdadero amor, y tu deseo se presenta ambivalente, la presión se te vuelve muy difícil. Creo que todavía todo lo que hemos desarmado en términos del amor romántico con la idea de la familia todavía no se pudo. Es el gran concepto que falta dinamitar un poco, desmigajar entendiendo que es mucho más complejo y está mucho más contaminado.

– En el ensayo también hablás de los adultos, padres y madres, y su dificultad para descentrarse: quieren intervenir en terrenos que tal vez pertenecen a los docentes a los médicos o a los especialistas, quieren estar detrás de cada cosa que comen. ¿A qué lo atribuís?
– Sí, para mí hay algo paradójico. Por un lado hay un interés por controlar absolutamente la vida de esos hijos partiendo de la base de que piensan que un hijo es una propiedad. “Bueno, éste es mi hijo y con mi hijo quiero saber todo lo que ocurre”. En contraposición con generaciones pasadas, en las que quizás vos te ibas a la escuela, después a la casa de una amiguita, después a alguna actividad o lo que sea y tu mamá no sabía lo que estaba pasando con tu vida minuto a minuto. Trabajo mucho con el Ministerio de Educación y mucho en escuelas, y ahí aparecen cada vez más los pedidos de los padres que quieren que las escuelas manden videos de lo que están haciendo los chicos. Una demanda increíble, cuando la gracia de la institución escuela era que el chico tuviera una vida por fuera de la familia. Entonces, por un lado parecería haber un control excesivo de esos padres. Y, al mismo tiempo, hay un corrimiento del rol de autoridad en terrenos en los que de verdad ameritaría un mayor control. Y a veces no es control, es solamente presencia y no la hay. También trabajo con adolescentes y aparecen padres que se muestran como “soy re tu amigo”, “te presto la casa para la previa”, “te compro tal teléfono”. Ahú la pregunta que yo me hago es verdaderamente por dónde pasa la figura del adulto responsable. ¿Tiene que ver con controlar todo pero al mismo tiempo evitar el rol del padre que en algún punto se enoja con ese hijo? ¿No queremos defraudar a esos hijos? El adulto también se tiene que bancar que tu hijo te cierre la puerta en la cara y te diga “te odio”. ¿Qué nos pasa con eso? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? Ahí creo que, a grandes rasgos, en algunos casos quedamos un poco atrapados los adultos de mi generación que estamos criando. Porque corremos el riesgo a veces de caer en un “niñocentrismo”. En pos de salir de este “adultocentrismo” en el que fuimos criados nosostros, nos quedamos con el imperio de estos hijos. Y a veces son unos hijos déspotas que después nos piden cualquier cosa.
Te consume la vida que de cada decisión haya que sacar el máximo rendimiento y esperar el resultado más optimizado.
– Con tantas exigencias en terrenos tan diversos, ¿hay modo de suavizar, de ablandar un poco el malestar? Vos, por ejemplo, hablás de algunos volantazos que decidiste dar en tu vida.
– Bueno, yo siempre evito esto de “dar tres tips para salir de tal problema” (risas). No adopto ese camino porque pienso que sería contradictorio. Pero sí me interesa marcar algunas cosas. Creo que debemos crearnos otras nociones de adultez más amables y que por lo menos se correspondan un poco más con la época en la que vivimos. No quedarnos en el meme que muestra “tu papá a los 30 tenía una casa y vos apenas te compraste unas Pringles”. Quizás la adultez de ahora es esta y compararse todo el tiempo con imágenes idealizadas de adulteces anteriores tampoco está bueno.
– Siempre aparece esto de la generación de hierro o la de cristal.
– Claro. Y, bueno, esta es la adultez que nos tocó ahora. Me parece que nos tenemos que hacer cargo del lugar que ocupamos y reivindicar las vidas que estamos viviendo, poder decir “esto es lo que soy hoy, esto es lo que puedo”. Eso por un lado. Después, algo que parece una boludez pero no lo es en esta época, es que creo que tenemos pensarnos con otros. Entender que vivimos en una sociedad con normas, con una comunidad, con personas. Salir de esta cosa tan individualista que todo el tiempo nos habla a cada uno como si fuéramos gónadas aisladas en las que vos podés resolver tu vida por fuera. Pensar eso y entender que tenemos derecho a rendirnos y a rearmarnos las veces que queramos de diferentes formas. No somos menos adultos por cambiar de profesión, por querer cambiar de pareja. Habilitarse a pegar los volantazos que quieras pegar en tu vida. Yo lo digo y parece una pelotudez, pero todos los días recibo mensajes de gente que me dice “tengo 40, mi sueño es tal, no sé si ya es tarde”. El famoso “ya es tarde”. Bueno, se supone que muchos vamos a vivir, no sé, entre 80 y 100 años, así que tenemos bastante tiempo para pensar que a los 40 tenemos que tener la vida resuelta. Creo que va por ahí, por recuperar algo del orden del deseo, también. No dejarlo solo para esos momentos de la vida que parecieran ser los 18, cuando se supone que hay que decidir qué vas a hacer con tu vida. ¿Viste que ahora en las redes está muy de moda llamarse viejo a los 30? Me pone loca. Bueno, basta, me parece que tenemos que poder entender que hay cosas no van asociadas a una edad sino a una búsqueda.
AL/MG


0