Las etiquetas del dolor, una serie inquietante

Pasó otra vez. Alguien dijo “debe existir una palabra en alemán para esto” y a mí se me vino a la cabeza la imagen de mi profesora de alemán del secundario –la temible Frau U–, sus ojos saltones, las venas púrpuras marcadas en el cuello, el volcán que empezaba a mostrar signos de erupción –en ella era llevarse las manos a la cara o planchar con los dedos arrugas que su ropa impoluta nunca tenían– cuando, claro, alguien en la clase no encontraba la palabra en alemán que debía existir para. O inventaba una mezcla, una combinación imposible, una chapucería para salir del paso, dispersar con ese invento la tensión que cortaba el aire y hacer reír a todos.
Volví a escuchar la frase, esta vez en un podcast donde alguien intentaba describir algo que le resultaba especialmente pesado, y volví a imaginarme a Frau U, entre la irritación y la resignación. Pero también me quedé en esa ilusión de la persona que dijo la frase, y de las muchas que la repiten; en esa fe ante un no poder: alguna palabra debe haber para nombrar esto que me atraviesa, aunque sea en un idioma lejano o desconocido; una contraseña de acceso es posible, como es posible un abracadabra que le abra la puerta al malestar para que por fin se vaya (otros repetirán: “una palabra tuya bastará para sanarme”).
Justo cuando estaba por escribir acá que esta semana me choqué varias veces con la imposibilidad de dar con las palabras justas para referirme a algunos asuntos que me tienen a maltraer –en nuestro querido castellano; del alemán retengo poco, no le cuenten a Frau U– empecé a leer un ensayo deslumbrante de la investigadora y traductora Renata Prati. De ella, recordaba, hace un tiempito había leído con mucho entusiasmo Poetas del dolor. Dickinson, Woolf, Plath, Pastan publicado por Omnívora (por acá subrayé, de hecho, algo que escribió en ese libro precioso: “Tanto de la poesía como del dolor se dice que son intraducibles; tanto la poesía como el dolor se traducen, todos los días, imperfecta e inevitablemente. Y tanto la poesía como el dolor se transforman en el movimiento de la traducción, solo que quizás, ahí donde el poema se multiplica, el dolor más bien se ablande”).
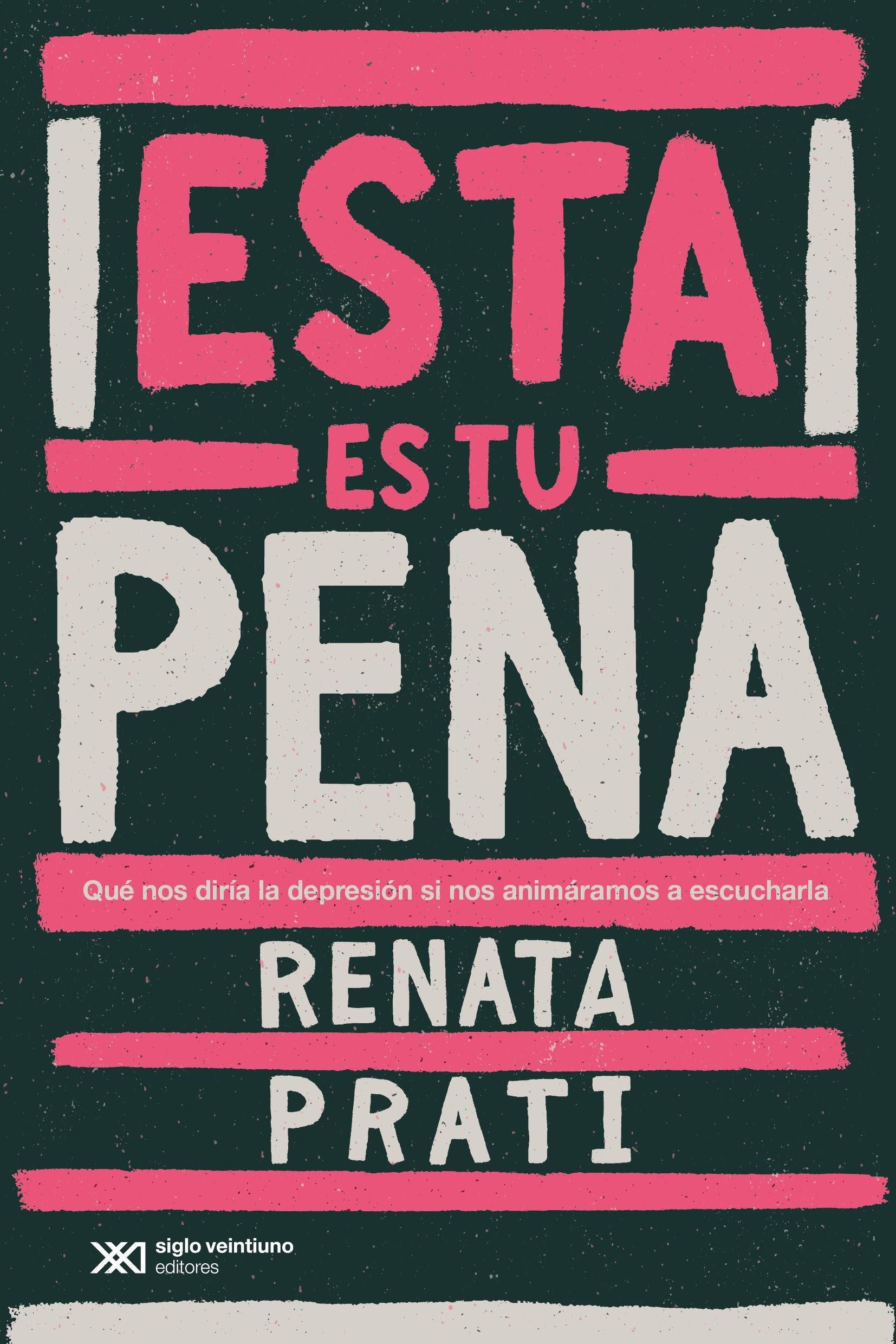
El nuevo libro de Renata Prati que leo ahora es Esta es tu pena, salió por Siglo XXI Editores y forma parte de una colección interesantísima que dirige Laura Fernández Cordero (se llama Presente y Futura y comenzó este año con Las pasiones alegres del feminismo de Nayla Luz Vacarezza). Lo que me atrajo en particular esta vez es que, además de hacer un recorrido histórico fascinante desde los años en los que se hablaba de “melancolía” hasta nuestra actualidad donde el foco parece estar puesto en términos como “ansiedad” o “depresión” que sirven como guiño para que los demás supuestamente decodifiquen rápido de qué se está hablando, Prati se propone tironear de todas esas etiquetas alrededor del dolor. O mejor, ver de qué están hechas, cómo fue que llegamos a ellas, sobre quiénes se suelen desplegar con mayor frecuencia, qué equívocos o qué alivios producen, qué hacen con el malestar además de nombrarlo.
Prati cita al austríaco Ludwig Wittgenstein –alguien que seguro se chocó con varias paredes, pero que sí encontró varias palabras en alemán para– y destaca que en sus Investigaciones filosóficas el pensador subrayó que aprendemos a usar el concepto de dolor “solo a través del lenguaje”, solo en la arena pública de los contextos, las costumbres, las formas de vida.
“Cuando decimos dolor también le hacemos algo al dolor: nombrarlo, describirlo, discutirlo con otres son estrategias de lo más comunes para lidiar con el malestar. El vocabulario sentimental tiene una clara dimensión performativa. No es mágico, no siempre lo alivia por completo, claro, pero siempre algo pasa. Siempre cambia algo, por más sutil que sea”, apunta Prati.
Empieza una nueva edición de Mil lianas. Una fe chiquita, un puñado de palabras torpes y mullidas en días que duelen.
1. Pluribus, de Vince Gilligan. En el comienzo me referí a los rótulos para hablar del dolor y a algunas dificultades para traducir el malestar, que siempre es inefable o huidizo a los encasillamientos. La bajada publicitaria con la que se promovió esta serie pareciera volver a meternos en este terreno de las palabras y sus imposibilidades. Es que desde Apple, además de promocionar que Pluribus es “el esperado drama de Vince Gilligan, guionista y director de Breaking Bad y cocreador de Better Call Saul” dijeron que se trata de una serie “en la que la persona más miserable del planeta debe salvar al mundo de la felicidad”.
El ruido, al menos para los hispanoparlantes, está en el término “miserable”. Ocurre que la protagonista de esta historia, que se llama Carol Sturka y es interpretada por Rhea Seehorn (a quien seguro muchos recuerden por su destacada actuación en Better Call Saul) es una escritora de una saga de novelas de ciencia ficción admirada por legiones de lectores intensos, una mujer que, pese a ese supuesto éxito, se siente apesadumbrada, abatida, desdichada con su vida y con su trabajo (en inglés, claro, algo así como “miserable”). Hasta que un día, de manera intempestiva, algo de esas rarezas que suelen aparecer en sus libros, trastoca los días de la propia Carol y la acecha. Por un motivo que prefiero no revelar, el mundo tal como lo conocemos se ve drásticamente modificado y es esta escritora una de las pocas personas puede percibir el cambio. En este nuevo esquema, la gente con la que se cruza Carol es alegre, muy amable y evita cualquier tipo de conflicto. Ella, mientras se hace preguntas sobre qué es lo que está pasando y cuáles son los motivos detrás de este sospechoso mundo feliz, se siente cada vez más afuera de ese planeta sin rispidez.
Con una narración absorbente, un despliegue de imágenes alucinante y una actuación superlativa de la protagonista, Vince Gilligan, que, vale recordar, fue guionista de Los expedientes X, vuelve a meterse en las aguas de la ciencia ficción para ofrecer una serie inquietante. Una historia que, en su extrañeza, propone interrogantes sobre ese imperativo tramposo de la felicidad, la manera en que nos vinculamos con los otros y aquello que, entre interferencias sorprendentes y presuntas normalidades, nos conecta con la vida.

La serie Pluribus está disponible en Apple TV+. La plataforma estrena un episodio nuevo cada viernes. En este enlace, otros lanzamientos de noviembre para ver por streaming.
2. Mar del Plata. Por estos días llega a su fin una nueva –y bastante insólita, según me contaron algunos amigos que estuvieron por allá– edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Recordé, por si alguien quiere viajar virtualmente a esa ciudad fabulosa, que el año pasado armé un recorrido especial por libros, películas e investigaciones que la tienen como centro. Pueden leerlo por acá.
Uno de ellos es la excelente película Danubio, de la cineasta Agustina Pérez Rial, que está disponible para ver online y gratis desde Argentina en la plataforma CineAR. El largometraje, justamente, se concentra en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata de 1968, que transcurre durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, quien interviene el evento y lanza un control furibundo sobre las delegaciones internacionales de cineastas y artistas que llegan a la ciudad. Pueden leer más sobre la película por acá.
La película Danubio, de Agustina Pérez Rial, está disponible en CineAR por acá. Otras representaciones de Mar del Plata, en este enlace.
3. Apostilla. Voy con una confesión: todavía no pude ver la versión de Frankenstein que llegó al streaming este mes en Netflix y que tiene como director a Guillermo del Toro. Pero, mientras leía algunas críticas de la película, recordé un libro que me encanta y que por suerte, después de su primera salida en 2013, el año pasado fue reeditado por el sello Minúscula. Es La mujer que escribió Frankenstein de Esther Cross. Si vieron la película, leyeron la novela o simplemente quieren estar por un rato en ese universo, se trata de un libro excepcional que sigue los pasos de Mary Shelley y la cocina de su gran obra. Para conocer un poco más, por acá pueden leer una entrevista que le hice a Esther Cross hace un tiempito a propósito de la reedición de su texto.

El libro La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, salió por Minúscula. Entrevista con su autora, en este enlace. Y, por acá, una guía con novedades editoriales destacadas de noviembre.
4. Historia de la juventud, de Valeria Manzano. Sinónimo de “edad dorada”, de voluntad de progreso, de rock, de minifaldas, de “rompan todo”, de soñador, de servicio militar, de universidad, de manifestaciones populares, de ganas de salir al cine o a bailar, de contracultura, de imberbes, de raros peinados nuevos, de detenido-desaparecido, de pibe chorro, de precarización, de ola verde, de libertario. Decir la palabra “joven” es abrirle la puerta a una sucesión de imágenes muy diversas que se proyectan alrededor de una experiencia que va cambiando con las décadas, con las miradas y con las perspectivas.
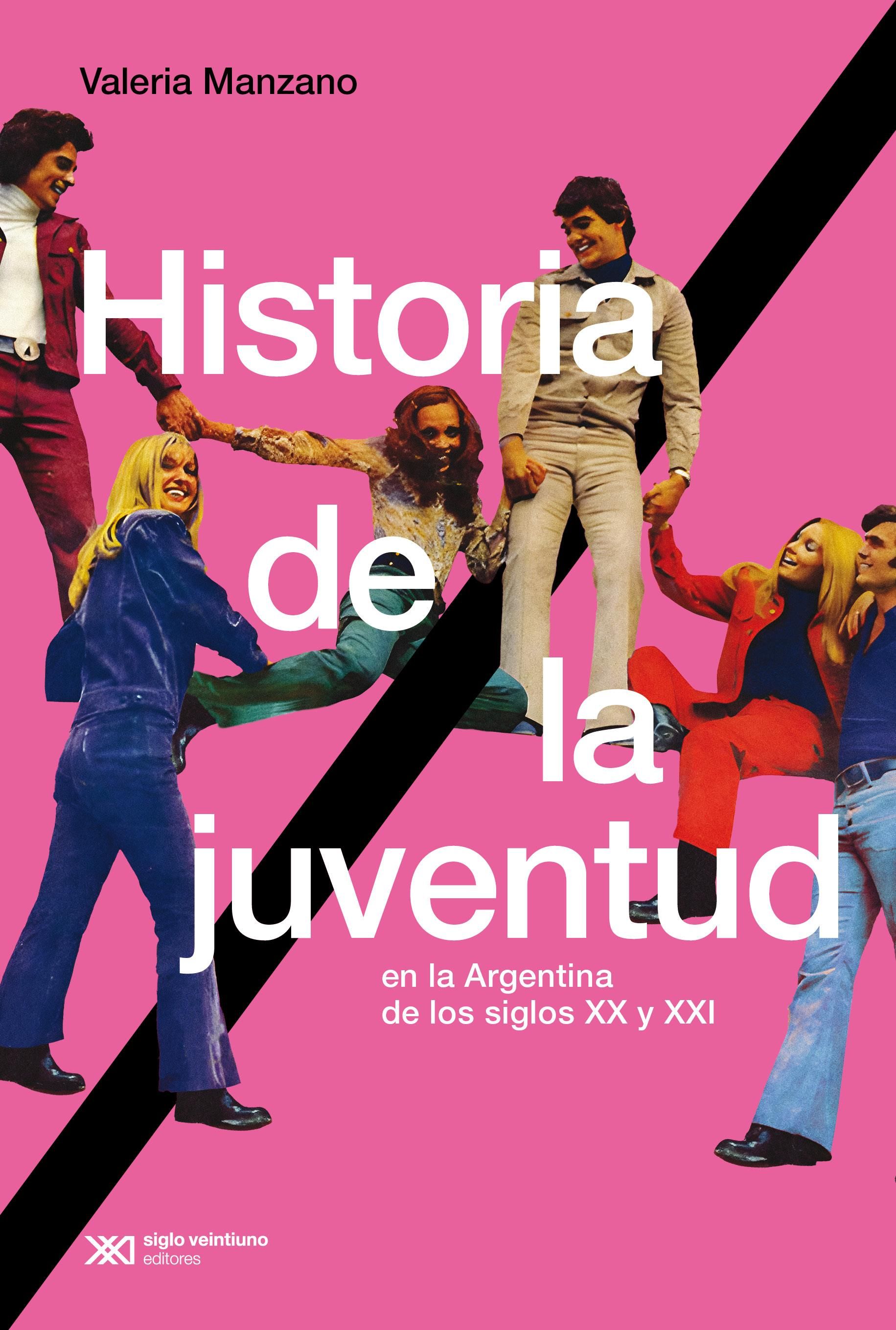
La historiadora argentina Valeria Manzano acaba de publicar el libro Historia de la juventud en la Argentina de los siglos XX y XXI (Siglo XXI Editores, 2025), un ensayo que busca desentrañar las modulaciones alrededor del “ser joven” en las distintas épocas y pensar cómo se reescribe esta noción en la actualidad, en una época que pareciera tenernos a muchos detrás de una obsesión por no envejecer. O algo así.
Hace unos días pude entrevistar a Valeria Manzano para preguntarle sobre algunos asuntos muy atractivos que discute su libro. Pueden leer la nota en este enlace.
Banda sonora. Arrancamos esta edición hablando de las etiquetas o palabras que a veces buscamos para referirnos a lo que nos duele y de inmediato pensé en los boleros. Un recordatorio, por si se les pasó: hace unas semanas compartimos por acá un texto de Martín Kohan que lleva como título Las preguntas del desamor en el que se refiere, entre otras canciones románticas, a Perfidia. Y les conté que ese tema forma parte de una lista de boleros y aledaños que armé medio torpemente para cocinar, caminar o correr un domingo. Si andan con ganas de atravesar alguna pena escuchando algunos clásicos de este rubro, la encuentran acá.
Algo más: el Sindicato Argentino de Boleros anunció que se presenta por primera vez en el patio de la Ciudad Cultural Konex de Buenos Aires el próximo 4 de diciembre con grandes invitados. Por si no los conocen, algunos datos: el Sindicato Argentino de Boleros es una orquesta popular integrada por 17 músicos y músicas y dos bailarines, que tienen como objetivo “rendir homenaje al bolero como género universal”. Tal como ellos mismos cuentan, “fusionan su elegancia y romanticismo con sonidos contemporáneos, abarcando un repertorio que incluye boleros clásicos y modernos, baladas, cumbias, y composiciones propias”. Algo de todo este universo se metió en nuestra banda sonora. La escuchan, como siempre, por acá.
Posdata. Muchísimas gracias a quienes me escribieron por estos días para comentarme alguna cosa del newsletter. En especial, agradezco los mensajes preciosos que me hicieron llegar Fernando, Alexandra, María, Ale L. y Oriana.
¡Hasta la próxima!
Mil lianas es un newsletter que se envía todos los viernes por correo electrónico. Para recibirlo, pueden suscribirse por acá.
AL/CRM


0